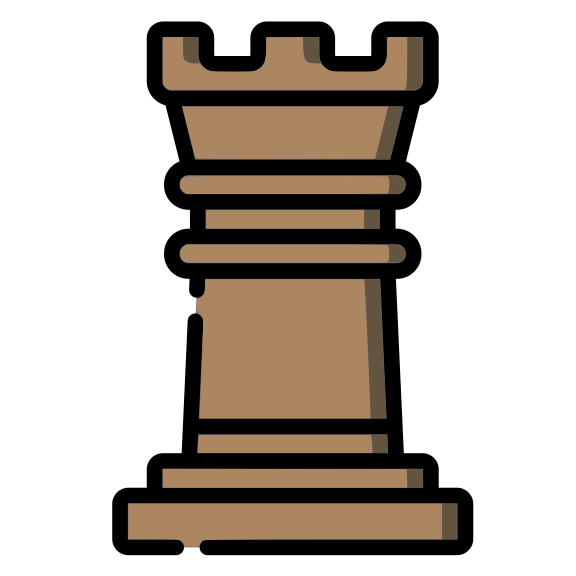En 1974, cuando, con mis diecisiete años, entré a la UdeA como estudiante, yo pensaba que tenía un trato con la universidad. Yo pagaría mi matrícula puntualmente, y me dedicaría con responsabilidad a mis estudios. A cambio, recibiría de la universidad una educación profesional e ininterrumpida. ¡Que ingenuidad la mía! Si, pagué mi matrícula siempre, y nunca tomé menos de los créditos mínimos (alguna vez excedí los máximos).
Mi desempeño académico fue lo suficientemente bueno como para recibir matrícula de honor dos veces. Sin embargo, lo que experimenté fue un continuo patrón de paros, desalojos, manifestaciones, disturbios violentos, y semestres alargados o cancelados. Al paso que iba, mi carrera de cuatro años tomaría siete. Así que, harto de perder tiempo, me fui a terminar a otra parte.
¿Que pierden los estudiantes cuando algo así sucede? Podría dar estadísticas, pero tras cada estadística hay una persona. Así pues, menciono mi historia, pero no porque me considere especialmente perjudicado, sino porque es la que mejor conozco. Al retrasar mis estudios dos años perdí dos años de ejercicio profesional, es decir dos años de sueldo. Ahora que contemplo mi retiro, me servirían. ¿Cuánto perdí? Se pueden hacer las cuentas de varias formas, pero esta es la más simple (y la de menor cuantía). Mi primer sueldo como profesional, en 1993, como profesor de la facultad de medicina de Emory University, en Atlanta, fue un poco más de 45.000 dólares al año. Multiplicando por dos, corrigiendo por la devaluación del dólar desde entonces (1,89), y convirtiendo a pesos al intercambio de hoy, son unos 640 millones de pesos. Pero el dinero es lo de menos; mis planes se frustraron, me vi obligado a irme, me sentí desmoralizado, mis hábitos de estudio desmejoraron, y mis planes de un posgrado se retrasaron.
Recuerdo a varios compañeros que se vieron mucho más perjudicados. Uno, estudiante de medicina, persona de la más excelsa calidad humana, se vio seriamente afectado, y también optó por irse, comprometiendo seriamente su carrera. Recuerdo a otro compañero, persona excelente, con quien tomé un gran curso de botánica. La clase era en la noche, para mí una inconveniencia mínima, dados los muchos privilegios de los que disfrutaba, gracias a la cómoda posición de mi familia. Pero mi compañero la tomaba en la noche porque de día le era imposible; trabajaba de tiempo completo como maestro de biología en una modesta escuela, y estudiaba en las noches para superarse y para sostener a su creciente familia. ¿Cómo se vieron perjudicados él, su mujer, y sus hijos? ¿Cómo se vieron afectados las decenas de miles de estudiantes que durante estos cincuenta años han tenido que aguantar la gestión de las que podríamos llamar las “autoridades incompetentes”? Porque, en última instancia, son ellas las responsables.
Definitivamente, Colombia no es una sociedad litigante. En los Estados Unidos, una universidad como la UdeA podría contar con una larga lista de demandas de parte de los estudiantes cuyos derechos fueron menoscabados. Fácilmente podrían quebrarla. Pero en Antioquia, no pasa nada. Que difícil calcular la suma de este daño. ¡Difícil también estimar el daño que este patrón de incompetencia ha causado, no solo a la universidad, sino a la economía antioqueña! La universidad, en virtud de su tamaño, juega un papel importante en el presupuesto del departamento. El trabajo que genera (tanto directa como indirectamente), su relación con los servicios médicos, sus conexiones con la industria, su función en la investigación, su legítimo papel como catalizador del cambio social, su influencia en los salarios que sus exalumnos devengan, etc., hacen de la UdeA un factor esencial para el bienestar, el desarrollo, y la cultura de Antioquia. La UdeA le pertenece al pueblo antioqueño, el cual la sostiene con sus impuestos. Nos debe a todos, un mínimo: el derecho a esa educación profesional e ininterrumpida que se nos ha negado a tantos.
p.s. En mi próxima columna, ¿qué le debemos a la UdeA?

Fernán Jaramillo es doctor en neurobiología y profesor de Carleton College en Minnesota, Estados Unidos.